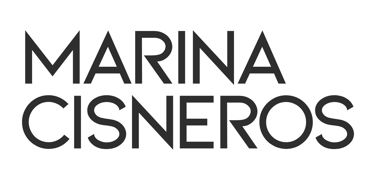La imagen no basta: la fotografía como objeto y experiencia
La Fotografía No Termina en el Archivo Digital
Marina Cisneros


Soy artista visual, curadora y gestora cultural, y en el último tiempo vengo reflexionando sobre cómo concebimos y presentamos los proyectos fotográficos en la actualidad. Desde mi experiencia trabajando con artistas emergentes, estoy notando una tendencia recurrente: muchos artistas se ocupan de la edición y selección de las imágenes pero descuidan la materialización y la exhibición de esas fotografías. En otras palabras, piensan intensamente en qué mostrar, pero muy poco en cómo mostrarlo. Este enfoque limitado, centrado exclusivamente en la imagen digital, a mi juicio deja la obra incompleta en términos conceptuales.
En mis cursos, la mayoría de los artistas trabaja con series fotográficas muy potentes pero no llegan a pensar cómo esas imágenes van a vivir fuera de la pantalla. Cuando les pregunto por el formato, el tamaño de impresión o el espacio ideal para exponer, recibo respuestas vagas o miradas de desconcierto. Para algunos, la obra parece “terminar” al exportar el archivo JPG. Pero una fotografía no alcanza su plenitud hasta que se materializa y encuentra un lugar en el mundo físico del espectador. Insisto mucho en esta idea: necesitamos darle cuerpo a las imágenes, pasar por ese pequeño rito de imprimirlas, tocarlas, situarlas en un contexto. Solo entonces la idea fotográfica deja de ser un archivo y se convierte en una obra tangible.
Esta pensamiento se profundizó durante mi reciente participación como jurado en la última edición del Salón Nacional de Artes Visuales del Palais de Glace. Tuve la oportunidad de evaluar muchos trabajos fotográficos de distintas partes del país, y algo que me preocupó en gran medida, fue que la mayoría de las obras fueron presentadas únicamente como archivos digitales cargados en la plataforma de selección, sin ninguna indicación de su forma final. En esas postulaciones, veía imágenes en la pantalla de la computadora, pero no sabía si el artista las pensaba como impresiones en papel baritado de gran formato, como pequeñas fotos instantáneas tipo polaroid organizadas en un mural, o quizá como parte de un objeto, una fotoescultura o una instalación. Esto me resulta muy insatisfactorio, por no decir “un bajonazo”. Sentí que a las propuestas les faltaba algo fundamental, como si nos entregaran apenas un negativo sin revelar. No pude evitar pensar que cada fotografía presentada solo en formato digital estaba, de algún modo, limitada en su alcance conceptual. Y esto, se replica en distintas convocatorias.
Al charlar con otros jurados, quedó claro que una imagen enviada solo como archivo difícilmente lograba transmitir toda su potencia. Sin el contexto de un soporte o un montaje, muchas fotografías quedan reducidas a meras ilustraciones en pantalla, compitiendo en desventaja con aquellas propuestas donde el artista sí describe su presentación. En toda evaluación valoramos mucho más las obras cuya versión material se hace evidente aunque fuera mediante fotografías de montaje o descripciones claras: aquella serie que adjuntó imágenes de sus impresiones enmarcadas e instaladas en la pared, o aquel autor que especificó “copias en papel de algodón de 100x150 cm montadas sobre aluminio”. Es que cuando el artista muestra cómo la imagen habita el espacio, la propuesta gana contundencia y credibilidad. No es solo una observación personal, es algo que he expresado también como recomendación profesional en una nota previa: “Subir solo el archivo digital le resta contundencia a la presentación. Lo ideal es mostrar cómo la imagen se materializa en el espacio: su tamaño, soporte, posibles intervenciones”. En el Salón Nacional esto se hizo palpable: quienes acompañaron sus fotos con indicios de materialidad y montaje lograron comunicar una obra más sólida, mientras que aquellos que enviaron únicamente una fotografía en pantalla nos dejaban con preguntas sin resolver.
¿Por qué considero que presentar una foto exclusivamente en digital es una limitación conceptual de la obra? Porque en el arte, el fondo y la forma son inseparables. En fotografía, el qué (la imagen, el motivo, la composición) adquiere pleno significado a través del cómo (el medio, el soporte, la escala, la instalación). Una imagen digitalmente perfecta pero sin forma física es, en cierto modo, un discurso a medias. Pensemos en esto: ¿es lo mismo ver una foto en la pantalla del teléfono que enfrentarse a esa misma imagen impresa a gran tamaño sobre una pared de galería? La respuesta es evidente. La experiencia sensorial completa de ver una obra en persona, apreciando sus texturas, dimensiones y matices, se pierde en el formato digital. Por brillante que sea una fotografía en términos visuales, si no considero su presencia física estoy renunciando a matices significativos: el grosor del papel, el brillo o mate de la superficie, la relación de dimensiones con el cuerpo del espectador, incluso el olor de la tinta o el sonido del papel al colgarse. Todos esos detalles sensoriales aportan capas de significado y de conexión emocional. Pero no se trata solo de la impresión tradicional; una fotografía también puede transformarse al materializarse en soportes no convencionales o al convertirse en objeto. He visto obras que se vuelven fotoesculturas, impresas sobre metal, vidrio, tela o madera, expandiendo su campo de lectura hacia lo tridimensional y lo performático. Cada elección en ese sentido abre nuevas preguntas: ¿qué significa que una imagen se sostenga como volumen en el espacio?, ¿qué diálogo propone con la arquitectura, con el recorrido del espectador, con la luz que atraviesa o rebota en el material elegido? Pensar la fotografía en este registro es comprender que la materialidad no es un añadido decorativo, sino un lenguaje en sí mismo que puede potenciar o limitar la fuerza de la obra.


La forma de presentación comunica. Montar una fotografía en un marco antiguo de madera no transmite lo mismo que pegarla directamente sobre la pared, o que proyectarla en una sala oscura. Cada decisión material es una decisión semántica: un papel algodón de bordes rasgados puede sugerir cierta nostalgia o nobleza; una impresión vinílica gigante puede evocar lo urbano y lo comercial; una fotografía laminada en acrílico brillante habla de modernidad y pulcritud; una copia desgastada o intervenida a mano incorpora gesto y tiempo, etc. He visto proyectos cuyo mensaje se elevó al elegir un soporte coherente con su temática , así como buenos trabajos que se deslucieron por una presentación genérica. Por eso insisto: la materialidad importa. Incluso en el proceso de evaluación artística, una fotografía digital tiene mucho más peso y obtiene una recepción más seria cuando el jurado (o el público) puede verla en su versión material, ya sea en persona u observando documentación de la obra montada. Presentar la obra ya encarnada en un objeto o espacio denota, además, una reflexión más madura del artista sobre qué es su obra realmente. Estas decisiones evidencian una conciencia curatorial y una claridad en la puesta en obra por parte del creador.
Hablemos de esa conciencia curatorial. Con esto me refiero a pensar la serie fotográfica como un conjunto orgánico, no solo como un conjunto de buenas imágenes sueltas. La curaduría, sea que la realice una curadora externa o el propio artista al autoeditarse, implica dotar de sentido integral a la obra: decidir qué se muestra y qué se omite, en qué orden se ven las fotos, a qué distancia, con qué ritmos y relaciones. En mi rol de curadora, suelo encontrarme orientando a fotógrafos en algo más allá de la imagen individual: ¿Cuál es la narrativa visual de tu proyecto? ¿Qué historia, atmósfera o idea se construye al pasar de una foto a la siguiente? Muchas veces el autor se ha concentrado tanto en la toma aislada que pierde de vista el discurso global. Y es crucial recordarlo: “La coherencia visual, el ritmo y la narrativa que se construye entre imágenes es tan importante como cada foto individual”. Una serie fotográfica potente requiere una buena edición (entendida no solo como retoque, sino como selección y secuenciación acertada) y también una visión curatorial sobre cómo esa secuencia será presentada al público.
Aquí entra en juego el montaje. El montaje expositivo es el momento en que la fotografía dialoga con el espacio (y con otros). Pienso en el montaje como una extensión de la obra misma. La disposición de las fotos en la sala, la altura a la que se cuelgan, la distancia entre una imagen y otra, la iluminación sobre cada copia, incluso el color de la pared o la sala donde se exhiben, todo ello influye en la lectura que el espectador hará del trabajo. ¿Será un montaje clásico en fila a la altura de los ojos, enfatizando una lectura secuencial casi cinematográfica? ¿O un montaje más experimental, con diferentes tamaños de imágenes formando un mosaico en la pared, obligando al ojo a saltar y descubrir relaciones menos evidentes? ¿Quizá la obra pide salirse de la pared y adoptar forma de instalación, integrando objetos o proyecciones? Son decisiones apasionantes que completan la creación fotográfica. He sido testigo de que cuando un artista piensa en el montaje desde el origen del proyecto, las fotografías mismas nacen con otro aliento: ya no son entes autónomos, sino partes de un todo, elementos que tendrán un lugar y una función dentro de un conjunto mayor. En cambio, cuando se improvisa el montaje al final, la exposición puede sentirse inconexa o banal, como si alguien hubiera “colgado fotos bonitas” sin un relato que se sostenga. Montar bien una muestra fotográfica es casi una práctica que requiere tanta dedicación como la toma y edición de las fotos.
Finalmente, quisiera abordar otro aspecto esencial: la circulación de la obra. Una fotografía concebida artísticamente anhela encontrarse con sus espectadores, necesita circular, salir del estudio o del disco duro y entrar en los circuitos culturales. Aquí la pregunta es: ¿Por dónde y de qué manera va a encontrar público mi proyecto? Hay múltiples vías, desde galerías, museos y salones (como el mencionado Palais de Glace), hasta festivales de fotografía, ferias de arte, publicaciones impresas, libros de autor, e incluso plataformas online especializadas o espacios no convencionales. Cada canal de circulación demandará quizás un formato distinto. No es lo mismo preparar la obra para una sala de museo que pensarla para un fotolibro que podrá multiplicarse en cientos de copias, viajar en mochilas y ser leído en la intimidad de una casa. Tampoco es igual proyectarla en la pared de un centro cultural barrial que subirla a Instagram. Es válido y valioso explorar la exhibición virtual, que ofrece alcance global y nuevas formas de interacción; sin embargo, como señalan algunos análisis, las muestras en línea carecen del contacto directo y la experiencia sensorial que ofrece la exhibición física. Por eso, incluso si uno opta por la virtualidad, conviene pensar estrategias híbridas o complementarias. En cualquier caso, reflexionar sobre la circulación es parte de pensar la obra: nos obliga a considerar quién la verá, en qué contexto social y físico, y eso retroalimenta las decisiones creativas. A fin de cuentas, una fotografía no alcanza su pleno significado en el vacío, sino cuando es puesta en diálogo con espectadores reales, en un tiempo y lugar determinados.
Ante todo lo dicho, quiero comaprtir algunas preguntas que cada artista podría hacerse al desarrollar un proyecto fotográfico, como ejercicio para trascender la imagen en sí y concebir una obra completa: ¿Qué experiencia quiero generar en el espectador con esta serie? ¿De qué manera el formato o soporte físico de mis fotografías potencia (o debilita) el mensaje que quiero transmitir? ¿Cómo se relacionan entre sí las imágenes, qué narrativa construyen en conjunto, y qué montaje expositivo reforzaría esa narrativa? ¿Por qué medios va a circular esta obra: la imagino colgada en la pared de una galería, compilada en un libro, reproducida en la calle a gran escala, difundida en la web? Al responder estas preguntas, empezamos a ver la fotografía no solo como imagen sino como objeto, discurso y experiencia. Cada respuesta nos guía en decisiones concretas: quizás descubramos que cierta foto debe imprimirse más grande que las otras para cobrar protagonismo, o que el orden de las imágenes debe cambiar para lograr mejor ritmo, o que el proyecto pide un formato no convencional (¿tal vez una instalación sonora con fotografías impresas en tela traslúcida?). Este proceso de auto-curaduría enriquece enormemente el resultado final.
En mi recorrido, he aprendido que una obra fotográfica está realmente incompleta si no se piensa en cómo va a materializarse y mostrarse al mundo. La imagen latente (aunque en la pantalla se vea hermosa) necesita volverse presencia para alcanzar su máxima expresividad. Creo firmemente que la fotografía es un arte dual: técnicamente nace de la luz y el sensor (o película), pero se realiza de verdad cuando esa captura inicial se traslada a un soporte y se ofrece a una audiencia. Parafraseando la célebre idea de Marcel Duchamp, el artista solo realiza una parte del proceso creativo; el espectador lo completa.. Por eso, como creadora, siento que mi trabajo no termina al obtener una buena imagen: debo aún darle forma física, situarla en un contexto y permitir que otra mirada la encuentre. Solo entonces la obra cobra vida plena, en ese encuentro entre la intención del artista y la experiencia del público. Pensar la fotografía más allá de la imagen, incorporando la curaduría, el montaje, la materialidad y la circulación, es un acto de generosidad hacia nuestra propia idea: significa llevarla hasta sus últimas consecuencias, para que realmente comunique, provoque y perdure. Y en ese viaje desde el obturador hasta la sala de exposición (o el libro, o el mural, o la pantalla bien contextualizada), descubrimos que el proceso creativo se expande, que aprendemos nuevas cosas de nuestra obra, y que la fotografía, al final del día, es mucho más que un disparo congelado en pixeles: es un acontecimiento que ocurre en el mundo real, con cuerpos, espacios y tiempos compartidos. Esa es la magia que comienza cuando entendemos que la imagen, por sí sola, no basta.
La nota se hizo larga, lo se! Pero tenia muchas ganas de hablar de este tema, sobre el que también profundizamos en mi grupo de estudios, la Clínica de Obra especializada en Fotografía Contemporánea. Si te sentís en resonancia con este tema, y tenés ganas de aprender en un espacio cuidado y colaborativo, te invito a sumarte: https://plataformarara.com/clinica-fotografia-contemporanea
¡Gracias por leer!
Marina Cisneros
Artista visual y gestora cultural