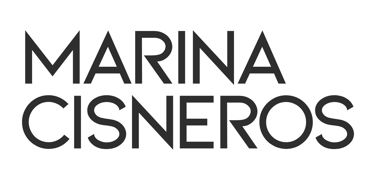La obra no habla por sí misma
Por qué escribir sobre lo que hacemos es parte del hacer
Marina Cisneros


Durante los últimos años, en casi todas las clases, seminarios o clínicas que doy, aparece una frase que se repite con distintas formas, pero con el mismo fondo: “No quiero escribir sobre mi obra. Mi obra habla por sí misma.”
A veces lo dicen con fastidio. A veces con angustia. Muchas veces con esa mezcla de orgullo y dolor que aparece cuando algo se nos impone pero no termina de tener sentido. Como si escribir sobre lo que hacemos fuera una traición al acto creativo, una carga burocrática que viene a arruinar el placer, la magia o la espontaneidad.
Y yo entiendo ese rechazo. Porque escribir no es fácil. Porque muchas de nosotras no fuimos formadas para pensar la palabra como parte de la práctica artística. Porque cuando nos piden una biografía, un statement, una fundamentación, sentimos que nos están empujando a un terreno que no es el nuestro. Y también porque, a veces, nos cuesta muchísimo decir quiénes somos, qué hacemos y por qué.
Pero la verdad es que esa dificultad no desaparece si la negamos. Y más aún: hoy, en el mundo del arte, no alcanza con hacer. También tenemos que poder decir.
Es muy común escuchar que estos textos “se piden por obligación”, como si fueran simples requisitos administrativos. Pero esa idea nos aleja del verdadero sentido que tiene escribir en el campo del arte. Una biografía, un statement, una carta de motivación no son meramente trámites: son herramientas. Y como todas las herramientas, se pueden aprender. Se pueden entrenar. Se pueden volver aliadas.
Esos textos no existen para explicar lo que ya hicimos. Existen para acompañar la obra, para ofrecer contexto, para abrir sentidos, para invitar a otras a mirar con más profundidad. Son el marco desde el cual una obra puede ser leída, comprendida, valorada. Son el puente que conecta el universo personal con el universo compartido.
Porque sí, una obra puede ser técnicamente impecable, pero si no sabemos cómo insertarla en un diálogo más amplio, si no podemos compartir su relevancia, su urgencia, su potencia, esa obra corre el riesgo de quedar sola, aislada, sin circulación.
¿Qué se espera que escribamos?
Este es un punto que vale la pena detenerse a explicar, porque no todas las convocatorias piden lo mismo, y porque muchas veces no entendemos bien para qué sirve cada texto.
Pero también porque lo que se nos pide escribir no es un inventario, ni una estrategia comercial, ni una confesión. Lo que se nos pide, en el fondo, es que las/os artistas nos hagamos presentes. Que podamos expresar desde distintos ángulos cómo pensamos el arte, cómo lo habitamos y cómo lo entrelazamos con la vida. Cada texto nos invita a revisar el vínculo entre obra y existencia, entre gesto creativo y contexto vital. Es decir: no escribimos solo para que nos lean, escribimos para entender quiénes estamos siendo cuando creamos.
La biografía no es un currículum. Es el relato breve de nuestro recorrido como artistas. Es una forma de presentarnos, de decir de dónde venimos, qué experiencias nos marcaron, qué caminos elegimos y hacia dónde vamos. Nos sitúa en una historia.
El statement no es una explicación técnica de la obra. Es una reflexión sobre aquello que nos mueve a crear, sobre las ideas, las intuiciones o las preguntas que recorren nuestro trabajo. Es una forma de pensarnos haciendo, de afinar la conciencia sobre nuestras decisiones estéticas y políticas.
La fundamentación del proyecto es el espacio donde articulamos nuestras intenciones con el contexto. Donde contamos por qué ese proyecto es importante ahora, para nosotras y para otras. Qué aporta, qué busca, qué transforma. Nos ubica en el presente y en el territorio.
La carta de motivación permite mostrarnos en primera persona. Escribir desde el deseo. Explicar por qué queremos ser parte de una residencia, de una beca, de una muestra, y cómo ese espacio se vincula con lo que estamos transitando. Nos pone en vínculo con las oportunidades que buscamos.
Cada uno de estos textos, bien pensado, no nos aleja de la obra: nos acerca. Nos da claridad. Nos organiza. Nos ayuda a identificar lo que queremos, a reconocer nuestros procesos y, sobre todo, a encontrar nuestra voz.
Muchas veces, quienes venimos de trayectorias autogestivas, periféricas o no institucionalizadas, cargamos con la sensación de estar un paso atrás. Como si hubiera un “lenguaje correcto” que no aprendimos. Como si no perteneciéramos del todo.
Y sin embargo, todo lenguaje se aprende. Y más aún: todo lenguaje se puede transformar. Pero para poder transformarlo, primero hay que conocerlo.
Escribir sobre nuestra obra no es resignarse a un sistema ajeno. Es entrar en conversación con ese sistema desde nuestro lugar, con nuestras palabras, nuestras formas, nuestras historias.
Es una forma de decir: “esto es lo que hago, esto es lo que pienso, esto es lo que quiero construir con mi arte.”
Durante mucho tiempo, se nos enseñó que una buena obra es aquella que se sostiene por sí sola, por su técnica, su originalidad o su impacto visual. Pero hoy sabemos que la obra es también una huella. Una forma de decir “esto me importa”. Una manera de estar en el mundo.
Y es importante entender que no es lo mismo pintar, fotografiar o esculpir como un ejercicio íntimo, personal, tal vez terapéutico o recreativo, que sostener una práctica artística profesional.
Ambas son valiosas. Ambas pueden ser profundas. Pero cuando elegimos que nuestra obra circule, que forme parte de una exposición, que postule a una beca, que integre un salón, que sea leída por otras y puesta en diálogo con otras producciones, el contexto cambia completamente.
En esos casos, ya no alcanza con el impulso creativo ni con la destreza técnica. Se necesita algo más. Se necesita una conciencia sobre el lugar que ocupa nuestra obra en el mundo. Una mirada que articule el hacer con un marco, con una intención, con un posicionamiento.
Ahí es donde la escritura se vuelve indispensable, porque permite trazar esos puentes. Nos ayuda a presentar con claridad lo que hacemos, a comunicarlo con sentido, a integrarnos en circuitos que tienen sus propias lógicas, sus tiempos, sus herramientas. No es ceder a una lógica externa: es asumir el compromiso de sostener nuestra práctica con seriedad, con intención, con responsabilidad.
Profesionalizar no es venderse. Profesionalizar es poner en valor lo que hacemos. Es reconocer que, si queremos vivir del arte, si queremos que nuestras obras se vean, se debatan, se inscriban en una conversación más amplia, necesitamos adquirir herramientas que nos permitan entrar en juego sin quedar al margen. La escritura es una de esas herramientas. Nos permite acompañar la obra con lenguaje. Darle cuerpo. Darle contexto. Nos permite elegir cómo queremos ser leídas, y no dejar esa lectura librada al azar o a la buena voluntad de una institución.
Por eso, cuando alguien dice “yo no necesito escribir, la obra habla por sí sola”, lo que suele estar diciendo, en el fondo, es “yo quiero mantener esto en un plano íntimo, personal, no quiero involucrarme con las reglas del sistema”. Y eso está bien, si ese es el deseo. Pero si el deseo es ingresar al mundo profesional del arte, entonces hay que entender que la escritura no es una traba, sino un recurso. No es una imposición, sino una posibilidad.
La profesionalización implica también poder narrarse, ubicarse, explicitar qué hacemos, por qué lo hacemos y qué buscamos con eso. Escribir no le quita misterio a la obra. Le da profundidad.
Y también nos da presencia. Porque para circular en el arte contemporáneo, no alcanza con hacer bien las cosas. Hay que poder decir por qué las hacemos. Y ese “decir” no es superficial. Es una forma de pensamiento, de posicionamiento, de existencia.
No es cuestión de suerte: es cuestión de herramientas
Escucho con frecuencia comentarios como “en las convocatorias siempre se elige a las mismas personas”, “siempre ganan las mismas”, o “parece que ya está todo arreglado de antemano”. Y aunque no voy a negar que existen circuitos cerrados, amiguismos o injusticias, lo que muchas veces no se ve es que esas artistas que parecen siempre estar presentes son justamente las que llevan tiempo desarrollando y perfeccionando las herramientas necesarias para participar de esos espacios.
Porque no es solo cuestión de tener una buena obra: es cuestión de saber presentarla. De saber contarla, escribirla, sostenerla con claridad conceptual, con un lenguaje propio, con coherencia entre lo que se hace y lo que se dice. No es casualidad que quienes ya tienen recorrido hayan desarrollado la costumbre, el ejercicio constante, el hábito de escribir, de revisar sus textos, de actualizar su biografía, de mantener su statement afinado. Eso no les quita mérito: al contrario, forma parte del trabajo del artista.
Y muchas veces, cuando una se queja de quedar afuera, más allá del dolor o la frustración, lo que hay que preguntarse es si de verdad estamos cuidando esas partes invisibles de la práctica, si nos estamos tomando el tiempo de aprender a escribir mejor, de pensar mejor lo que hacemos, de nombrarlo con precisión. No es solo talento. Es dedicación, constancia, aprendizaje.
Quienes aparecen una y otra vez en seleccionadas no lo hacen por suerte, sino porque se entrenan. Y si eso todavía no es nuestro caso, no es motivo para rendirse. Es motivo para empezar.
Escribir también es una forma de cuidarnos. Por eso, en vez de seguir pensando estos textos como enemigos, como obstáculos, o como condiciones injustas, quizás podamos empezar a verlos como espacios posibles. Como un modo de profundizar en lo que hacemos. De organizarnos, de crecer, de tomar decisiones más conscientes. Y, sobre todo, de no quedarnos afuera por no haberlo intentado. Escribir no es lo contrario de hacer. Es otra forma de hacer. Y también es otra forma de cuidarnos.
¡Gracias por leer!
Marina Cisneros
Artista visual y gestora cultural
Si te interesó esta nota, te invito a leer otra relacionada con este mismo tema:
https://www.omarbrest.ar/post/para-qui%C3%A9n-hacemos-lo-que-hacemos