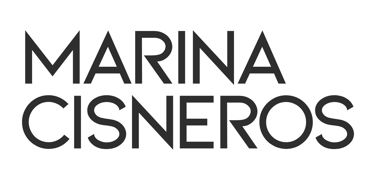¿Qué esperamos de una convocatoria pública?
Una brevísima reflexión sobre la necesidad de transparencia, legitimidad y respeto en la gestión cultural
Marina Cisneros
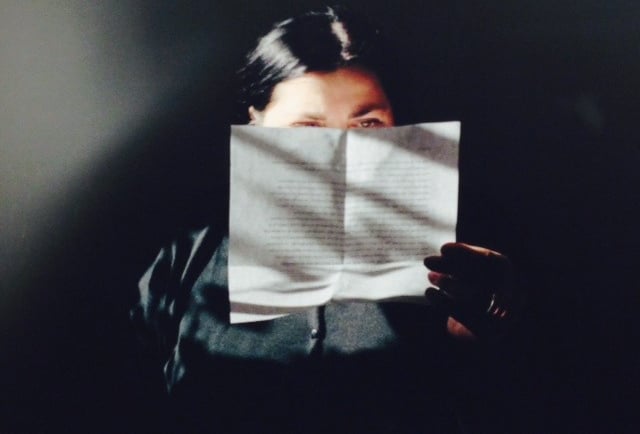
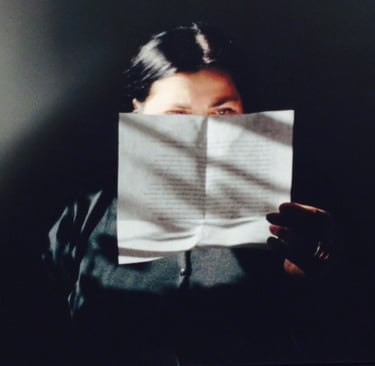
Quienes trabajamos en el arte (desde la producción, la curaduría o la gestión) sabemos que postular a una convocatoria no es un trámite más. Implica revisar el archivo, escribir textos, elegir imágenes, volver a pensar la propia práctica, ordenar ideas. Y sobre todo, abrirse al juicio de una institución que dice: “acá hay una oportunidad”.
Por eso, cuando las bases no son claras, cuando los criterios se aplican de forma ambigua, o cuando las decisiones no se comunican con transparencia, el daño no es solo individual. Es colectivo. Lo que se erosiona no es una chance perdida: es la confianza en el sistema cultural como un espacio legítimo y accesible.
Una convocatoria pública no es simplemente un formulario y una fecha límite. Es una promesa institucional. Una invitación a participar bajo ciertas condiciones que deberían ser claras, justas y compartidas. Esa promesa se sostiene en un acuerdo simbólico: la institución se compromete a evaluar con responsabilidad, y las artistas, a entregar su trabajo con el deseo de formar parte. Ese pacto, sin embargo, solo se sostiene si hay coherencia y transparencia.
Porque lo que se pone en juego no es solo una obra: es tiempo, esfuerzo, pensamiento, deseo.
Y cuando eso se encuentra con bases poco precisas, criterios que cambian o decisiones que no se explican, la respuesta no es frustración: es descreimiento.
La transparencia no es un “extra”: es la estructura del proceso
La transparencia no es algo opcional, ni un gesto amable de las instituciones hacia quienes postulan. Es la condición que convierte una convocatoria en una política pública legítima.
Cuando una convocatoria se presenta como pública pero sus decisiones no pueden ser explicadas, no se puede considerar legítima. Cuando las bases dicen una cosa, pero en la práctica se aplica otra, se rompe la coherencia interna del proceso. Y cuando quienes toman decisiones no se hacen cargo de sus roles, o se ocultan detrás de correos anónimos, se pierde la posibilidad de entablar diálogo, mejorar, crecer.
La transparencia se construye con acciones concretas y mínimas, que deberían ser parte de toda convocatoria bien diseñada:
Claridad en los criterios de evaluación. No alcanza con palabras como “pertinencia” o “contemporaneidad”. Los criterios deben ser operativos, comprensibles y aplicables. Por ejemplo: si se priorizará la articulación con un territorio, debe explicarse cómo se evalúa eso.
Información sobre quién evalúa y cómo. ¿Quiénes conforman el jurado? ¿Son externos o del equipo organizador? ¿Qué formación tienen? No se trata de juzgar trayectorias, sino de permitir que les participantes comprendan desde qué mirada se evalúan sus obras. Eso también permite cuestionar si hay representación territorial, de género, de lenguajes.
Posibilidad de comprender las decisiones, incluso cuando una propuesta no resulta elegida. Una devolución breve, o una tabla de criterios con puntajes, puede marcar una diferencia enorme para quien quedó afuera. No se trata de justificar, sino de mostrar respeto por el tiempo invertido por cada artista.
Declaración explícita de cualquier vínculo institucional que pueda generar conflicto de interés. Cuando una persona que ocupa un cargo público (como puede ser el hipotético ejemplo de una dirección de Artes Visuales en un gobierno provincial) se presenta a una convocatoria gestionada por otro nivel estatal (por ejemplo, un municipio), debería declarar su rol institucional. Incluso si no hay impedimento legal para participar, la falta de transparencia habilita sospechas y lecturas de privilegio.
Si esa información no se comunica, se pierde la oportunidad de cuidar el proceso y de evitar malentendidos que afectan no solo a la persona seleccionada, sino a toda la institución que convoca.
Una convocatoria opaca no es solo ineficiente. Es injusta. Cuando no hay transparencia, lo que se reproduce no es solo desorganización: se reproducen privilegios estructurales, accesos diferenciados, y lógicas de exclusión encubiertas.
¿Quién responde por una convocatoria?
En muchas experiencias compartidas por artistas, aparece una situación que se repite:
Cuando una postulación es rechazada, no se explican los motivos. Y si alguien pregunta, nadie responde.
A veces, las comunicaciones ni siquiera están firmadas por una persona. Llega un correo desde una cuenta genérica, con una frase impersonal y un cierre vacío. El silencio se convierte en protocolo. Pero una institución pública no puede operar desde el anonimato.
Cuando una artista pregunta por qué no quedó, lo que está haciendo no es exigir un lugar, sino pedir una respuesta. Una devolución mínima, un criterio que la ayude a entender, incluso a mejorar. Y si eso se ignora o se silencia, se rompe un canal fundamental de comunicación.
La gestión cultural, cuando es pública, debe estar disponible para responder, acompañar, explicar y sostener los procesos que propone. No hay profesionalización posible si las instituciones no se hacen responsables de sus decisiones. Y no hay acceso real si las respuestas llegan solo para algunos, o no llegan nunca.
¿Qué significa pertenecer a una “región”?
Uno de los puntos más confusos y sensibles en muchas convocatorias es la territorialidad.
Se habla de “escena local”, de “zona” o de “región” como criterios de pertenencia o de prioridad. Pero rara vez se explica con claridad qué se quiere decir con eso.
¿Ser de una región implica vivir allí? ¿Producir desde allí? ¿Tener una práctica que dialogue con ese contexto? ¿Nacer ahí? ¿Militar en sus bordes?
En el arte contemporáneo, lo territorial no siempre es geográfico. Puede ser afectivo, simbólico, político. Puede estar en el cuerpo, en la lengua, en la práctica. Por eso, si se va a aplicar un criterio territorial, debe definirse claramente y aplicarse con coherencia. De lo contrario, se corre el riesgo de excluir a quienes realmente forman parte de una comunidad artística, solo por no habitar la coordenada “correcta”.
¿Qué se puede mejorar?
1. Especificar los criterios de territorialidad. Zona, región, territorio y comunidad no son sinónimos. Si hay criterios diferenciales por lugar de residencia, origen o pertenencia, deben explicarse con claridad. No se pueden aplicar de forma informal o desigual.
2. Publicar la conformación del jurado y sus criterios. ¿Quién evalúa? ¿Con qué perspectiva? ¿Qué se considera valioso en esta convocatoria y por qué?
La publicación del jurado y sus criterios fortalece la legitimidad y permite comprender el proceso.
3. Exigir declaraciones de posibles conflictos de interés. Si una persona ocupa un rol institucional relevante (funcionaria, curadora, gestora de espacios estatales), debe declarar ese vínculo al momento de postularse.
4. Promover convocatorias federales con lógica equitativa. La federalización no debe ser un casillero simbólico. Implica abrir oportunidades reales, considerar trayectorias diversas y descentralizar sin crear nuevos cerrojos. Lo local no puede ser excusa para armar círculos cerrados; lo federal no puede ser solo estético.
Profesionalizar la cultura también es esto
Hablamos mucho de profesionalizar a las y los artistas: que sepan armar un portfolio, redactar un statement, manejar herramientas digitales. Pero ¿y las instituciones? ¿Estamos profesionalizando las formas en que diseñamos, ejecutamos y comunicamos las convocatorias públicas?
El respeto no empieza cuando se selecciona a alguien. Empieza cuando se piensa el formulario. Cuando se redactan las bases. Cuando se responde a una consulta con claridad. Y continúa en cada decisión que afecta el acceso de otros al campo cultural.
Lo público no puede ser opaco. La cultura no es un lujo, ni una recompensa. Es un derecho, un campo de trabajo, un espacio de disputa simbólica. Y como tal, debe ser cuidado con seriedad y con compromiso ético. Podemos hacer convocatorias más claras, más justas, más accesibles.
Sabemos cómo hacerlo. Solo hace falta voluntad política, tiempo institucional y sensibilidad hacia quienes todos los días ponen su cuerpo y su obra en juego.
Porque si lo público no es transparente, deja de ser común.
Y si deja de ser común, deja de tener sentido.
Una convocatoria no es solo una puerta abierta: es una promesa. Un gesto que dice "vas a tener la oportunidad de mostrar tu obra si cumplís con ciertos criterios". Por eso, cuando los criterios son ambiguos, informales o aplicados de forma desigual, la confianza se quiebra. Esto no tiene que ver con el resultado (sabemos que no siempre se queda), sino con el proceso.
La convocatoria es un contrato simbólico. Cuando un espacio cultural abre una convocatoria pública, establece un contrato con su comunidad. Un contrato basado en la confianza. Si ese contrato se rompe, lo que se pierde no es solo la fe en una convocatoria específica, sino algo más profundo: la fe en que lo público puede ser un lugar justo, accesible y posible para todas y todos.
Por eso, este no es un descargo ni una denuncia. Es un llamado a revisar con más cuidado cómo estamos gestionando lo que decimos que defendemos: el acceso, la diversidad, la construcción de una escena artística sólida y abierta.
La profesionalización del arte no se logra solo escribiendo bien un statement , también se logra exigiendo y ejerciendo prácticas culturales que estén a la altura del deseo colectivo de construir algo mejor. Y para eso, la transparencia no es un trámite: es el primer gesto de respeto hacia quienes creen, hacen y apuestan.
Lo que se juega no es solo una muestra. Se juega algo más profundo: el derecho a confiar en los procesos. A saber que las decisiones no se toman con criterios móviles o privilegios invisibles.
No escribo esta nota con intenciones de confrontar. La escribo porque creo sinceramente que podemos y debemos hacerlo mejor. Porque también sé que muchas personas dentro de las instituciones hacen esfuerzos inmensos para sostener espacios valiosos, y no merecen que los errores repetidos les resten legitimidad.
Hablar de esto es, para mí, una forma de cuidar lo que construimos.
¡Gracias por leer!
Marina Cisneros
Artista visual y gestora cultural
Si te interesó esta nota, te invito a leer otra relacionada con este mismo tema: