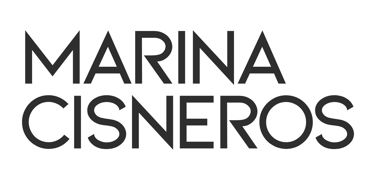“¿Quién me creo que soy?” El síndrome del impostor en el arte
En esta nota reflexiono sobre esa inseguridad tan común y cómo construirnos desde el hacer.
Marina Cisneros
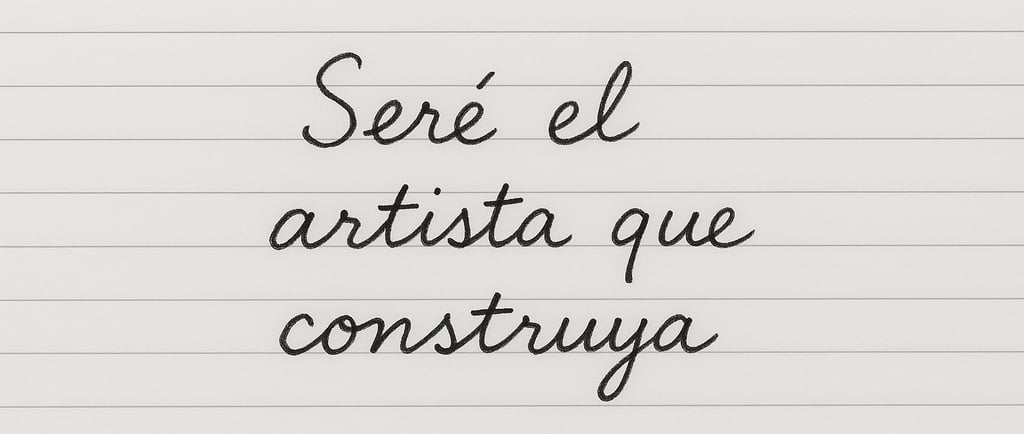
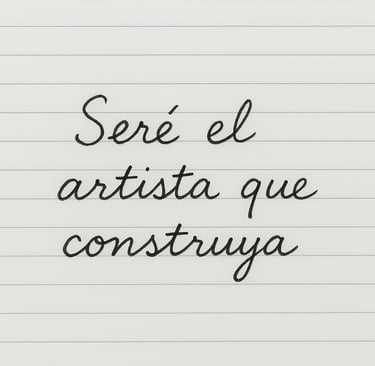
Hay días en los que mirar lo que hago me pesa. No porque no me guste. No porque no sienta amor por la práctica. Sino porque aparece una pregunta como un zumbido constante: ¿quién me creo que soy para decir que soy artista?
Tal vez no lo dije nunca en voz alta. Pero esa frase vive en muchas personas que conozco. Es uno de los temas más recurrentes en mis cursos y encuentros con artistas: la duda sobre la propia legitimidad, el miedo a estar “engañando” a los demás, la sensación de que en cualquier momento alguien va a venir a decirnos que nos descubrieron, que no somos lo que decimos ser.
Y se aloja con más fuerza en quienes se mueven por los bordes: quienes no vienen de “la academia”, quienes no tienen una familia del arte, quienes no expusieron aún en tal lugar, quienes no viven en grandes centros urbanos, quienes no se parecen a la imagen hegemónica del “artista exitoso”.
¿De dónde viene el síndrome del impostor?
El término “síndrome del impostor” fue acuñado en 1978 por las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes, a partir de un estudio con más de 150 mujeres profesionales altamente capacitadas, muchas de ellas académicas o estudiantes de posgrado. Lo llamativo era que, pese a tener trayectorias exitosas, notas sobresalientes y reconocimientos externos, estas mujeres sentían que no merecían sus logros. Atribuían su éxito a la suerte, al esfuerzo excesivo o a que habían logrado “engañar” a otros para parecer más competentes de lo que eran.
Clance e Imes señalaron que este fenómeno se daba de forma desproporcionada en mujeres, influenciado por los estereotipos de género, la falta de modelos femeninos en roles de autoridad y el aprendizaje social de que “brillar” podía ser castigado. Aunque con el tiempo se comprobó que también afecta a varones, las mujeres (y aún más aquellas que se apartan de las normas hegemónicas) lo viven con mayor frecuencia e intensidad.
En el arte, este fenómeno se vuelve especialmente agudo. ¿Por qué? Porque el arte, a diferencia de otras profesiones, no tiene credenciales únicas ni validaciones definitivas. No hay un único camino ni una línea recta. Y eso puede ser liberador, pero también abrumador: ¿cuándo se es artista “de verdad”? ¿Quién tiene la autoridad para decirlo?
A lo largo de la historia, la legitimación del arte estuvo ligada a estructuras de poder: academias, críticos, museos, circuitos cerrados. Durante siglos, ser artista era un privilegio reservado a varones blancos, europeos, con acceso a formación, materiales, tiempo y mecenazgo. Lo que no se ajustaba a ese molde era simplemente invisibilizado o relegado a lo “naif”, lo “artesanal” o lo “marginal”.
A pesar de los avances, muchas de esas lógicas siguen vivas (en el campo, en las instituciones, en los jurados, en la prensa especializada), pero sobre todo en nuestras cabezas.
Reconocer el malestar como síntoma del sistema
Sentir que no se es suficiente no siempre es un problema individual. Muy por el contrario, muchas veces es un reflejo claro de que estamos inmersos en un sistema que no nos valida, que no nos refleja, que no nos nombra. El arte, como campo simbólico, está atravesado por discursos de poder que determinan qué voces tienen valor, qué trayectorias se consideran legítimas, y qué cuerpos pueden habitar el centro. Cuando nos sentimos “fuera de lugar”, muchas veces no es porque algo en nosotras esté mal, sino porque el lugar fue diseñado sin contemplarnos.
Esto se puede comprender como una distorsión entre el observador que somos y las narrativas que hemos heredado. No nacemos con estas inseguridades: las aprendemos, las internalizamos, las volvemos parte de nuestro lenguaje interior. Y al hacerlo, sostenemos creencias que limitan nuestro accionar. Sentir que no somos suficientes no es solo una emoción: es una interpretación de la realidad, aprendida en contextos que muchas veces han minimizado o desvalorizado nuestro hacer.
El síndrome del impostor, en este marco, puede ser leído también como un síntoma de conciencia, una señal de que algo no encaja del todo, de que hay una incoherencia entre nuestro deseo y los mandatos externos que nos condicionan. Reconocer esa incoherencia puede ser el primer paso para diseñar nuevas formas de ser y hacer en el mundo del arte. Cuando tomamos conciencia del observador que estamos siendo, habilitamos la posibilidad de transformarnos, de crear nuevas conversaciones internas, de diseñar futuros distintos desde el presente.
No se trata de negar el malestar, se trata de entenderlo políticamente, como parte de una estructura más amplia que también podemos cuestionar, intervenir, transformar. Desde el arte, tenemos la capacidad de producir otras narrativas, otros símbolos, otras formas de legitimación.
Como escribió Audre Lorde: “Las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo.”
Quizás el primer paso para desmontar esa casa interna del impostor sea dejar de intentar habitarla, y comenzar a imaginar y construir una casa propia: con otros tiempos, otras reglas, otras formas de nombrarnos.
Desde ahí, desde esa nueva construcción, podemos hacer del arte no un lugar donde demostrar que “somos suficientes”, sino un territorio donde experimentar, donde fallar, donde crear sentidos más allá del juicio externo. Y sobre todo, donde dejar de ser obedientes a una voz que no elegimos, para comenzar a escuchar y fortalecer la propia.
¿Cómo salir de ese lugar?
No hay una fórmula mágica para desactivar la sensación de no ser suficientes. Pero hay pequeños movimientos posibles, acciones concretas que, sostenidas en el tiempo, pueden ayudarnos a corrernos del lugar del juicio hacia un espacio más amoroso, más lúcido, más nuestro.
Nombrarlo
Poner en palabras lo que sentimos alivia. Lo transforma. Compartirlo con otras artistas suele ser profundamente revelador. Casi siempre, cuando alguien se anima a decirlo, "me siento un fraude, siento que no merezco estar acá", muchas otras personas responden: a mí también me pasa.
Nombrarlo rompe el hechizo del aislamiento. Lo saca del cuerpo y lo pone en común. Ahí ya no es vergüenza: es humanidad compartida.
Construir comunidad
El arte no debería ser una carrera solitaria. Rodearse de personas que validen nuestra práctica sin exigirnos títulos ni logros espectaculares es fundamental. A veces, una sola conversación con alguien que cree en lo que hacemos alcanza para desarmar días enteros de dudas.
Una comunidad no es solo un grupo: es un espacio donde podés volver a mirarte sin el filtro del miedo, donde el hacer colectivo sostiene y devuelve sentido.
Registrar el proceso
Anotar, fotografiar, guardar. Documentar. El archivo propio no es solo una herramienta para aplicar a convocatorias: es una forma de testimoniar que lo que hacemos existe. Que está sucediendo. Que importa.
Esto puede pensarse como crear evidencia interna: darle lugar a la realidad de nuestro hacer para contrarrestar las narrativas que nos desautorizan.
Incluso si hoy no te gusta lo que hacés, hay valor en haberlo intentado. Y hay potencia en poder volver sobre eso, releerlo, reconocer que estuviste, que hiciste.
Reescribir la narrativa
En vez de preguntarte ¿quién soy para decir que soy artista?, probá con: ¿qué estoy haciendo cuando hago arte? Este cambio de foco puede ser liberador. Nos saca de la necesidad de validación externa y nos devuelve al cuerpo, al deseo, a la práctica.
No es una cuestión de títulos ni etiquetas: es un estar siendo. Una forma de habitar el mundo, de mirar, de pensar, de transformar.
Aceptar el devenir
Nadie “llega” a ser artista como si fuera una meta estable o definitiva. Se es en el hacer. Se transforma en cada obra, en cada error, en cada decisión.
El arte es un territorio en constante movimiento. Y aceptar que estamos en tránsito, que estamos aprendiendo, equivocándonos, corrigiendo, puede ser un alivio.
Dejar de buscar una credencial que nos diga “ya está, sos artista” puede abrir espacio a la propia voz, a una forma más viva y honesta de estar en esto.
Valorar el error
Una de las trampas más crueles del síndrome del impostor es la idea de que el error invalida todo. Que si nos equivocamos, “se va a notar” que no éramos lo que decíamos ser. Pero lo cierto es que el error es parte del aprendizaje, es parte del arte.
Equivocarse no es fracasar: es profundizar el camino. Los errores no nos desautorizan. Nos enseñan.
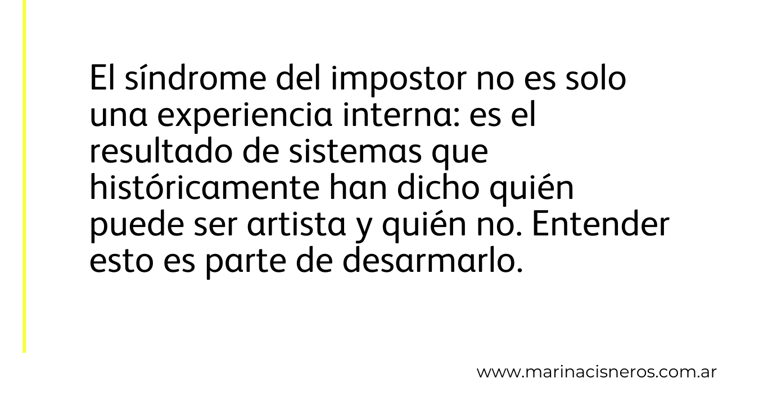
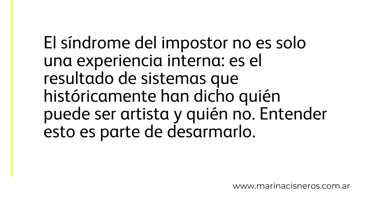
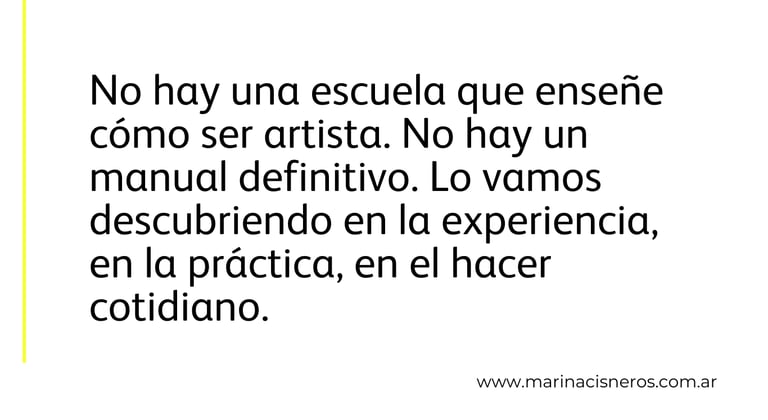
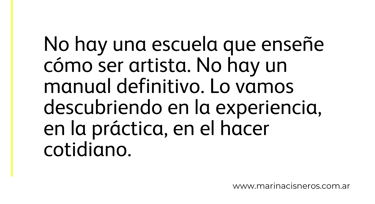
Imagino al síndrome del impostor como una especie de eco. Un eco que viene de voces ajenas, de familiares, instituciones, mandatos, pero que en algún momento aprendimos a repetirnos.
La tarea, entonces, no es silenciar ese eco a la fuerza, sino dejar de obedecerlo. Animarnos a poner en circulación nuevas voces: más propias, más imperfectas, más sinceras.
Porque ser artista no es una afirmación blindada, es una práctica viva. No es un título que se recibe, es una forma de mirar, de hacer, de estar en el mundo y en el arte.
Y si bien nadie nos enseña a ser artistas, tenemos la oportunidad de inventar esa forma. Cada día. Con cada gesto. Con cada error.
Eso, ni más ni menos, ya es suficiente.
Marina Cisneros
Artes Visuales y Gestión Cultural