El problema ontológico de ser artista
Cuando el miedo a ciertas palabras nos impide crear la vida que deseamos
Marina Cisneros


Hay palabras que no nos animamos a decir en voz alta. No porque estén prohibidas, sino porque suenan fuera de lugar. Como si no fueran compatibles con eso que llamamos "ser artista". Palabras como estrategia, planificación, dinero, meta, cobrar, emprender. Nos incomodan. Nos hacen dudar. Pedimos disculpas antes de usarlas, como si al nombrarlas estuviésemos traicionando algo sagrado, lo auténtico del arte. Pero cuando las palabras se censuran, las realidades que nombran también. Y ahí es donde comienza el problema: no decir "estrategia" es no permitirnos ser estratégicas. No decir "cobrar" es no permitirnos cobrar. Y esa omisión, que al principio parece una cuestión simbólica, termina afectando directamente nuestra práctica, nuestros vínculos profesionales y la posibilidad real de sostener una vida en el arte.
Hay algo poderoso, y muchas veces ignorado, en la manera en que usamos las palabras. No hablamos simplemente sobre la realidad. Hablamos para crearla. Las palabras que elegimos (o evitamos) no son neutras. Tienen el poder de abrir o cerrar posibilidades, de habilitar caminos o mantenernos estancadas. Cuando una artista dice "quiero vivir del arte" pero no puede decir "quiero cobrar por mi obra", hay algo que no termina de nacer. Lo que no se nombra no se concreta, no se ordena, no se activa. Queda atrapado en un plano imaginario, como un deseo apenas susurrado, sin estructura que lo sostenga. Lo mismo pasa con palabras como meta, plan, estrategia, objetivo. Si evitamos nombrarlas porque "no suenan bien" en el contexto del arte, también nos negamos la posibilidad de ejercerlas. Es como tener una herramienta guardada en el cajón y no usarla porque no nos gusta cómo se llama.
Nombrar lo que queremos es el primer acto de creación. Pero nombrar no es suficiente. No se trata de lanzar un deseo como una frase al viento, sino de declarar algo que organiza nuestra intención. Decir "quiero ganar dinero con mi obra", "quiero exponer internacionalmente", "quiero trabajar en una residencia artística en el exterior" no es solo verbalizar un sueño: es permitirle existir. Porque cuando no lo decimos, ese deseo queda en una niebla ambigua. Lo sentimos, lo imaginamos, lo intuimos, pero no puede tomar forma concreta. Y lo que no toma forma, no puede crecer. No se le puede dar estructura, no se lo puede defender ni construir. No se activa.
Entonces llega lo que sigue: asumir que si queremos que eso que deseamos ocurra, tendremos que diseñar un camino. Y ese camino no se da por arte de magia. Se construye con acciones, decisiones, movimientos conscientes. Ahí entra en juego otro plano: el de la estrategia. Un plano que muchas veces hemos separado (o incluso enfrentado) del plano emocional o creativo. Pero no hay contradicción entre crear desde el deseo y planificar desde la conciencia. Al contrario: cuando sabemos lo que queremos, necesitamos una forma de llegar a eso. Porque si no, se convierte en una espera pasiva, en una ilusión que se alimenta de azar y no de agencia. El deseo es el motor. La estrategia es el volante. No es lo mismo soñar con mostrar mi obra que declarar: "Voy a presentar esta serie a tres convocatorias en los próximos seis meses". No es lo mismo desear vender que decir: "Voy a calcular el valor de mi obra y armar una grilla de precios realista". En ese pasaje de lo difuso a lo claro hay una transformación profunda. Y no es una traición a lo sensible. Es una forma de sostenerlo. De hacerlo vivir en el mundo.
Entre las muchas palabras que incomodan en el mundo del arte, dinero se lleva una de las peores famas. Queremos "vivir del arte", pero no queremos "cobrar por hacer arte". Una frase suena vital, inspiradora, casi romántica. La otra parece brusca, vulgar, incluso ofensiva. Y sin embargo, no hay manera de vivir del arte sin cobrar por él. El problema es que, durante mucho tiempo, se nos enseñó que el arte está por encima del dinero, que lo económico lo contamina, lo vuelve menos puro, y que si cobramos, perdemos algo de la mística. Así, muchas artistas terminan atrapadas en una lógica de doble estándar: se esfuerzan por producir obra, formar parte de circuitos, sostener procesos largos y complejos, pero sienten culpa o incomodidad al momento de ponerle precio a ese trabajo. Esa incomodidad no es personal, es cultural. La idea del "artista verdadero" como alguien que crea por amor y no por interés está profundamente arraigada. Pero lo que no se dice es que esa figura romántica sólo puede sostenerse en contextos donde otros (el Estado, el mercado, la familia, la pareja) cubren sus necesidades materiales. El mito del "artista desinteresado" es, en el fondo, un privilegio encubierto. Es decir, detrás de cada "artista desinteresado" suele haber una red de contención económica que garantiza las condiciones para que ese "desinterés" sea posible. Esa distancia con lo material, muchas veces celebrada como pureza creativa, es en realidad una forma invisible de privilegio.
Nombrar el dinero es un acto de responsabilidad. Hablar de precios, de presupuestos, de ingresos, no es caer en la lógica empresarial, es reconocer que nuestro tiempo, nuestro saber y nuestra obra tienen valor. Y ese valor no se niega por ser simbólico: se sostiene, se defiende, se cuida. No se trata de convertirnos en contadoras ni de obsesionarnos con el rendimiento económico de todo lo que hacemos, sino de incluir el dinero como parte del ecosistema real en el que el arte se produce. Porque si no lo hacemos nosotras, ¿quién va a hacerlo? Cuidar nuestra economía no es traicionar al arte. Es crear las condiciones para que el arte pueda continuar.
Al final, todo vuelve a lo mismo: las palabras que no decimos terminan funcionando como límites. No límites externos, sino internos. No vienen de afuera: las sostenemos nosotras. Por costumbre, por miedo, por pudor, o porque simplemente nunca nos enseñaron a decirlas sin culpa. Pero si queremos cambiar nuestras condiciones como artistas, tenemos que empezar por cambiar nuestro lenguaje. Nombrar lo que hacemos con claridad. Hablar de dinero sin sentir vergüenza. Declarar lo que queremos, sin pedir disculpas por desearlo. Porque solo cuando podemos decirlo, podemos construirlo. Nombrar es un gesto transformador. Y amigarnos con ciertas palabras es, quizás, el primer acto de reparación profesional que muchas necesitamos.
"No quiero parecer ambiciosa" → "Tengo un deseo claro, y voy a diseñar un plan para alcanzarlo."
"No sé si se puede cobrar por esto" → "Mi trabajo tiene valor, y es legítimo que esté remunerado."
"Voy viendo cómo sale" → "Tengo un objetivo y un plan de acción flexible para sostenerlo."
"Me da cosa hablar de plata" → "Voy a calcular mis costos, mis tiempos y el valor real de mi obra."
"No sé si da mandar esto" → "Confío en mi proceso y elijo exponerlo con convicción."
Este no es un llamado a volvernos ejecutivas ni a suprimir lo sensible. Es una invitación a recuperar herramientas que ya están en nosotras y usarlas sin miedo. A dejar de juzgar las palabras que nos pueden ayudar a crecer. A ver la estrategia, la planificación, el dinero, no como amenazas, sino como aliadas posibles en un camino artístico sostenido, justo y propio. No se trata de hablar como otras profesiones. Se trata de hablar desde nosotras, pero con más fuerza. Y con las palabras que hagan falta para que el arte no solo se sienta, sino también se viva.
Escribo esto porque creo profundamente que profesionalizarse no es traicionar al arte, sino cuidarlo. Porque sé, por experiencia propia y por acompañar a tantas otras artistas, que cuando cambiamos el modo en que nos hablamos, cambiamos también el modo en que habitamos nuestra práctica.
¡Gracias por leer!
Marina Cisneros
Artista visual y gestora cultural
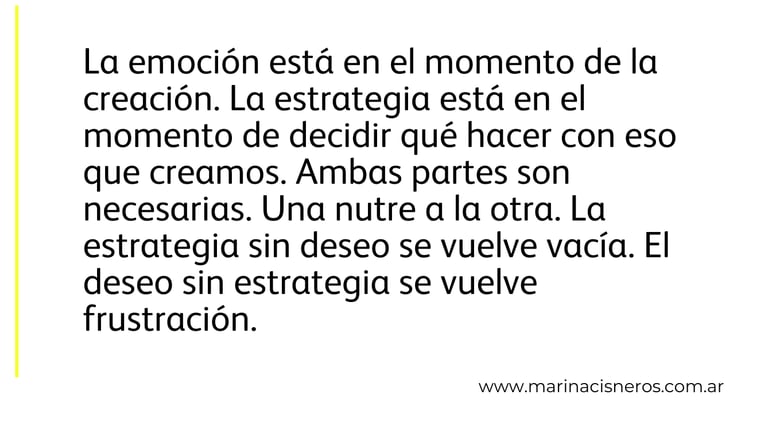

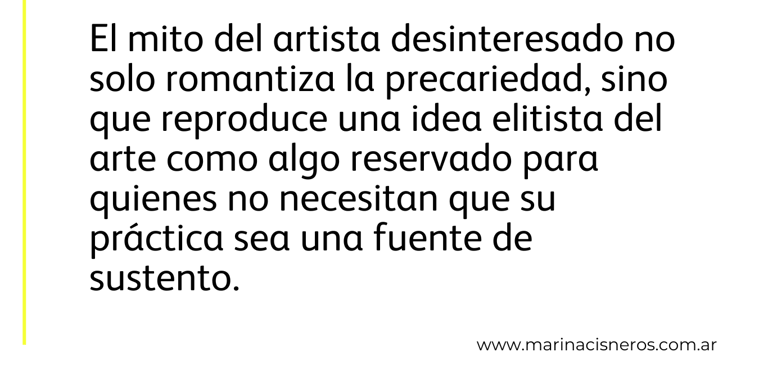
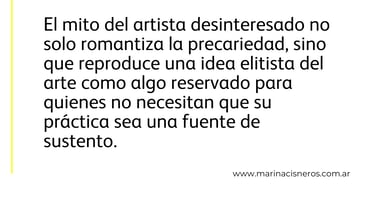
Si te interesó esta nota, te invito a leer otra relacionada con este mismo tema:
