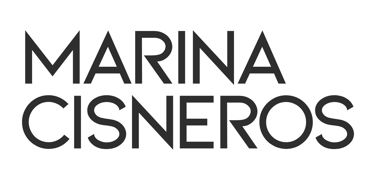Un mercado del arte posible: redes, territorios y públicos en construcción
Sobre el Foro de Cámaras y Asociaciones de Galerías en el marco del MICA 2025
Marina Cisneros


El 5 de Octubre, participé del Foro de Cámaras y Asociaciones de Galerías en el marco del MICA 2025, como integrante y cofundadora de la Red Cuero Patagonia.
El encuentro reunió a referentes de todo el país para reflexionar sobre la situación actual del mercado del arte argentino, las dificultades que enfrentan las galerías, y las estrategias que podrían fortalecer a los agentes culturales en cada territorio.
Entre las redes y organizaciones presentes estuvieron GIRO (Santa Fe), Junta (Provincia de Buenos Aires), FARO (Córdoba), Meridiano (cámara nacional), Circular Norte (región NOA/NEA) y Cuero Patagonia, cada una aportando su experiencia sobre los modos de sostener la práctica artística, la visibilidad de los artistas y la circulación de obra en contextos muy distintos.
(Ver nota oficial del MICA acá)
Una agenda saturada… pero sin Patagonia
Uno de los primeros temas que apareció fue la saturación de ferias en el calendario nacional.
Argentina tiene hoy una gran cantidad de eventos dedicados al arte contemporáneo, especialmente concentrados en Buenos Aires y algunas capitales del centro del país. Sin embargo, desde la Patagonia debemos señalar un dato importante: no existe una sola feria de arte contemporáneo en toda la región.
Esa ausencia no es menor. Significa que cientos de artistas, gestores y productores del sur no tienen instancias regulares para mostrar ni comercializar su trabajo sin trasladarse miles de kilómetros.
Mientras las ferias crecen en número, el mapa del arte sigue mostrando vacíos.
El desafío es federalizar la circulación de obra mediante políticas y alianzas que incentiven circuitos de exhibición y venta compartidos.
Descentralizar no solo amplía el acceso, sino que genera comunidad y público donde antes no lo había.
Sostener una galería: un acto de resistencia
Otro de los ejes más debatidos fue la dificultad de sostener una galería en pie.
Muchos colegas coincidimos en que el principal obstáculo no es únicamente económico, sino cultural y estructural: cuesta crear y mantener un público comprador, y esa carencia atraviesa incluso a los proyectos más comprometidos.
El problema excede a las galerías. Si no hay formación de públicos, si no existen hábitos de consumo cultural, si no hay políticas de estímulo ni campañas de mediación, el sistema se agota y termina dependiendo del esfuerzo personal de quienes deciden sostenerlo “a pulmón”.
En la mayoría de las ciudades argentinas, abrir o mantener una galería es hoy un acto de resistencia cultural.
Los costos de alquiler, montaje y producción, sumados a la falta de apoyos institucionales y la inestabilidad económica, colocan a los galeristas en un equilibrio casi imposible. Sin embargo, más allá de lo económico, lo que se evidencia es una falla estructural en la construcción de ecosistemas culturales sostenibles.
No alcanza con tener artistas talentosos: se necesitan públicos que se sientan parte, espacios de formación y mediación, alianzas entre lo público y lo independiente, y una mirada colectiva que entienda al arte como una forma de trabajo y no como un lujo.
Sostener una galería hoy, en Argentina implica creer en algo más grande que el propio espacio: creer en la posibilidad de que el arte siga circulando, que las obras encuentren a su público, y que los artistas puedan vivir de su práctica.
En contextos como el actual, donde la urgencia social atraviesa todos los planos, la pregunta es cómo sostener el valor simbólico y social del arte sin perder la dimensión humana.
Cómo seguir trabajando sin negar la realidad, pero también sin renunciar a ella.
Por eso, más que pensar en incentivos económicos directos, lo que necesitamos son estrategias culturales que reconstruyan la relación entre las personas y el arte: crear experiencias accesibles, abrir procesos, acompañar desde la mediación, integrar a las comunidades en la producción y circulación de obra.
Sobre la importancia del trabajo en red
Quizás el consenso más fuerte del foro fue la importancia de trabajar en red.
Las asociaciones, colectivos y cámaras regionales no solo visibilizan lo que pasa en cada territorio, sino que multiplican la fuerza política y económica de quienes las integran.
Las redes son hoy el modo más eficiente de sostener prácticas culturales en contextos precarios o periféricos.
En el caso de Red Cuero Patagonia, desde 2020 venimos articulando proyectos, espacios y gestiones independientes de toda la región sur del país, para visibilizar lo que hacemos, compartir recursos y fortalecer el trabajo cultural autogestivo.
Y no somos la excepción: en todo el país aparecen experiencias similares que demuestran que la colaboración es una forma de supervivencia y crecimiento.
Estas alianzas no solo dan visibilidad, también crean confianza y legitimidad, dos condiciones indispensables para la circulación de arte y para la construcción de un mercado sólido.
Las redes regionales permiten algo que una política macro no siempre logra: activar microacciones locales que impactan directamente en la vida cultural de cada comunidad.
Desde talleres y programas de formación hasta residencias, exposiciones o ferias pequeñas, son estos proyectos los que abren caminos concretos.
Cada gestión independiente que crece en su localidad aporta una pieza al ecosistema cultural nacional.
Por eso, fortalecer estas redes desde políticas públicas federales sería una inversión estratégica: los grandes cambios comienzan por pequeñas acciones sostenidas en el tiempo.
Esas microacciones (mayormente invisibles en la agenda central) son las que construyen identidad, profesionalizan la práctica y forman públicos reales.
Trabajar en red también significa reconocer el valor político de lo asociativo. En lugar de competir por los mismos recursos escasos, las redes proponen un modelo basado en la interdependencia y la solidaridad, donde cada proyecto fortalece al otro. Esa perspectiva es la que permite incidir en políticas públicas, diseñar estrategias conjuntas y reclamar mejores condiciones para quienes trabajan en cultura. Las redes no reemplazan al Estado, pero pueden empujar su acción: son el puente entre la práctica cotidiana y la planificación cultural, entre lo que sucede en los territorios y lo que se decide en las mesas de gestión.
Desde la Patagonia, esto adquiere un sentido particular.
El aislamiento geográfico y la distancia entre localidades hacen que las redes sean, literalmente, la forma de existir. Por eso, cada vez que una gestión se conecta con otra, que un artista comparte su espacio o que una comunidad se organiza alrededor del arte, se produce algo más que una acción cultural: se produce infraestructura simbólica.
Una red es también una escuela, un refugio, un territorio expandido donde se aprende a resistir, pero también a imaginar.
Frente a la incertidumbre, las redes nos recuerdan que nadie se salva solo, ni en la vida ni en el arte. Y que quizás el mayor gesto político de este tiempo sea seguir reuniéndonos, seguir haciendo lugar, seguir inventando modos de estar juntos para que el arte y todo lo que el arte hace posible, siga existiendo.
Sobre ampliar la idea de “mercado del arte”
Otro punto central del foro fue la necesidad de repensar la figura de la galería.
Durante mucho tiempo, la galería fue entendida como el corazón del mercado del arte: un espacio físico de exhibición, venta y representación de artistas.
Pero en la práctica (y sobre todo desde regiones como Patagonia) esa definición resulta limitada. En muchas provincias del sur, las galerías son escasas o inexistentes, y aun así hay producción, circulación y venta de obra.
Entonces, ¿por qué seguimos hablando del mercado del arte como si dependiera exclusivamente de las galerías? ¿No será momento de ampliar el concepto y reconocer la multiplicidad de modos en los que el arte puede circular, sostenerse y generar valor?
El mercado del arte contemporáneo ya no puede pensarse como un circuito cerrado de transacciones, sino como un ecosistema en expansión, donde entran en juego otros actores, formatos y estrategias.
Proyectos curatoriales, ferias autogestionadas, plataformas digitales, tiendas de arte, programas educativos, cooperativas de producción, residencias, festivales o exposiciones colectivas y otras formas también pueden ser parte del sistema de circulación económica y simbólica del arte.
Cada una de esas instancias genera movimiento, crea empleo, fomenta vínculos y fortalece la cadena de valor del sector, incluso cuando no hay una venta directa.
El arte produce sentido, trabajo, redes y comunidad, y eso también es parte del mercado, aunque no siempre se mida en dinero.
En la Patagonia, donde las distancias, los costos logísticos y la falta de infraestructura limitan la posibilidad de tener espacios comerciales permanentes, esta mirada es vital.
Si esperamos que el mercado del arte funcione solo bajo la lógica de las galerías tradicionales, nos condenamos a quedar afuera.
Por eso necesitamos imaginar otros modos de intercambio y circulación: desde la venta directa en ferias o talleres, hasta plataformas cooperativas o sistemas de mecenazgo local que involucren a empresas, instituciones o comunidades interesadas en fortalecer su propio entorno cultural.
Pensar el mercado como un entramado vivo y colaborativo nos permite integrar la diversidad de prácticas que existen y legitimar lo que ya sucede: que muchos artistas y gestores están encontrando sus propias formas de sostener el trabajo creativo, más flexibles, colectivas y situadas.
Hablar de mercado no tiene que ser una palabra tabú ni una contradicción con la sensibilidad artística. Por el contrario, ampliar su significado nos permite reconocer la dimensión laboral del arte y construir un sistema más justo y visible.
Un mercado que no se mida solo en ventas, sino también en intercambios simbólicos, circulación de conocimiento, y sostenibilidad comunitaria.
Un mercado donde galeristas, artistas, curadores, productores y gestores culturales trabajen en conjunto para crear valor, empleo y desarrollo local, entendiendo que cada territorio tiene su propio modo de hacerlo.
En definitiva, ampliar el mercado del arte no es copiar modelos, sino inventar nuevas formas posibles desde nuestras realidades.
Y en eso, la Patagonia tiene mucho para enseñar: porque aquí, donde casi nada está dado, aprendimos que el mercado también puede ser una red, un taller, una exposición compartida o una conversación que se convierte en oportunidad.
Lo importante es que la obra circule, se valore y siga generando vida alrededor.
Formar públicos y profesionales: una urgencia territorial
Uno de los acuerdos más contundentes del foro fue que no habrá mercado sin formación.
Necesitamos agentes culturales preparados para generar estrategias de mediación, comercialización y sostenibilidad, pero también políticas de formación de públicos.
Formar público es tan importante como formar artistas: implica acercar la cultura a la comunidad, crear experiencias de participación, y desarrollar una relación emocional y simbólica con el arte.
Desde la Patagonia, esto significa pensar la formación desde las realidades del territorio, con programas que incluyan herramientas de gestión, producción y pensamiento crítico adaptadas a contextos no centralizados.
La conclusión común fue clara: el desarrollo del mercado de artes visuales no puede depender únicamente del galerista o del artista individual. Requiere un sistema interrelacionado, donde participen activamente los sectores público, privado y ciudadano.
Se necesita una infraestructura cultural federal, que combine políticas estables, inversión privada con visión cultural, y ciudadanía activa. Porque el arte no es solo símbolo: es trabajo, turismo, educación, economía.
Cada muestra, cada feria, cada obra vendida representa circulación de recursos, empleos, aprendizajes y vínculos.
El desafío es construir un modelo sostenible en el que los artistas puedan vivir de su práctica y los públicos se reconozcan como parte esencial del ecosistema cultural.
La jornada del Foro fue una muestra de algo que venimos comprobando hace años:
la transformación del mercado del arte argentino no vendrá de las grandes capitales, sino de las redes, las alianzas y las nuevas miradas territoriales.
Desde la Patagonia seguimos insistiendo en que la clave está en hacer visible lo invisible, en crear infraestructura simbólica y real para que el arte circule, se compre, se valore y se sostenga.
Construir un mercado del arte más justo, diverso y federal no es una utopía:
es un trabajo colectivo que ya empezó, y que necesita que cada territorio siga encendiendo su propia luz.
¡Gracias por leer!
Marina Cisneros
Artista visual y gestora cultural
Si te interesó esta nota, te invito a leer otra relacionada con este tema:
https://marinacisneros.com.ar/practicas-artisticas-lejos-de-la-centralidad