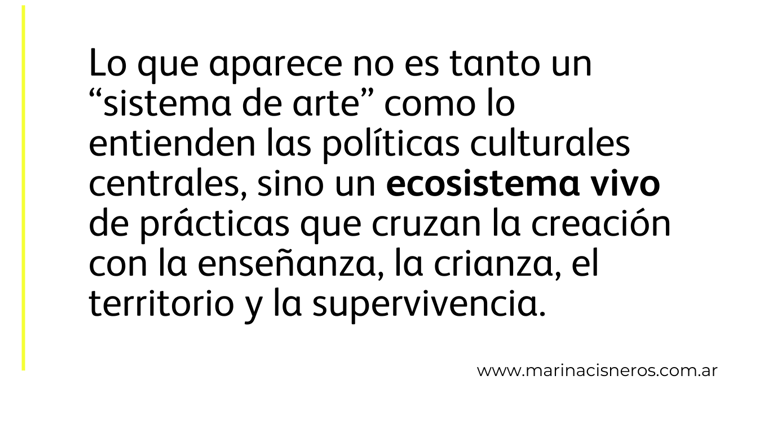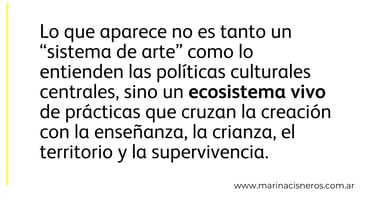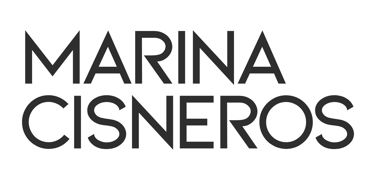¿Y si no necesitamos una galería? Prácticas artísticas lejos de la centralidad
¿Y si dejar de perseguir la centralidad fuera el primer acto de libertad artística?
Marina Cisneros
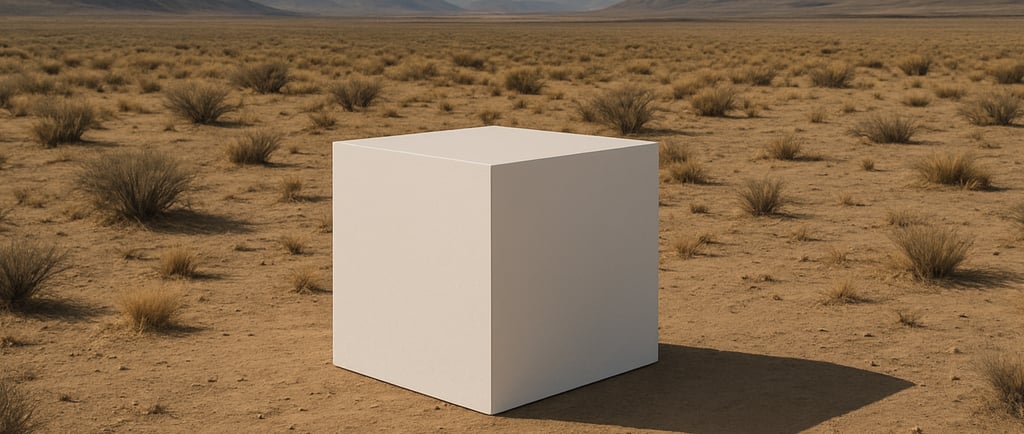
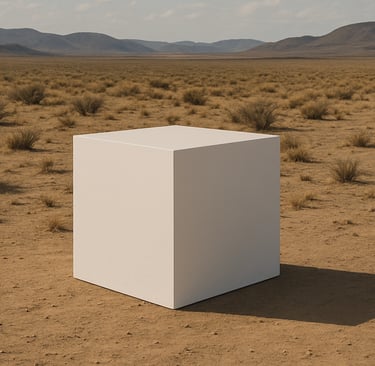
Hace unos días, dimos inicio a un curso para artistas visuales en las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén. Participan 28 artistas, en su mayoría docentes, que viven y trabajan en localidades donde no hay escuelas de artes visuales, galerías, ni espacios culturales que piensen en clave contemporánea. En ese contexto, enseñar, producir y sostener una práctica artística no es sencillo. Aun así, lo hacen. Hay talleres, hay encuentros, hay obra circulando y sobre todo, hay deseo.
Lo que viví en ese primer encuentro no es un caso aislado: es parte de una realidad que se repite a lo largo de la Patagonia. Una región extensa, vital y profundamente activa, pero históricamente excluida del mapa oficial del arte argentino. Este es un intento de nombrar esa experiencia, pero también de plantear una pregunta: ¿qué tipo de formas necesitamos construir en estos territorios donde el sistema tradicional no llega, o no alcanza, para contener lo que pasa?
Lo que sucede en Cutral Co y Plaza Huincul no es una excepción: es un eco. Una situación que se repite, con matices, en buena parte de la Patagonia. Donde la práctica artística resiste y se sostiene por voluntad propia, no por infraestructura. Donde los talleres de artistas funcionan como espacios de producción, circulación, encuentro y, muchas veces, también de venta directa. Donde la mayoría de quienes hacen arte son también docentes, porque no hay otro modo de sostenerse.
Este diagnóstico no es nuevo, pero sí urgente. Se viene conversando hace tiempo en espacios que habito como Red Cuero, que nuclea a gestores de toda la región, y también en encuentros entre referentes regionales junto a Meridiano, la cámara que reúne a las galerías de arte del país. En esas charlas, aparece una convicción compartida: no podemos seguir pensando la profesionalización del arte en la Patagonia como un proceso de “alcance” hacia la centralidad porteña. Como suele decir mi colega y amiga Irina Svoboda, la Patagonia necesita pensar sus propias formas. Porque replicar modelos que nacieron para otras geografías, otros tiempos y otros mercados, no garantiza inclusión, circulación ni sustentabilidad.
Hay experiencias que lo prueban. Eugenia Cordero, por ejemplo, junto a una enorme comunidad de artistas, creó un Barda del Desierto, un museo a cielo abierto en el medio de la barda: ese territorio que nos enseñaron a ver como un desierto improductivo, donde “nada puede crecer”. Y sin embargo, ahí está: el arte echando raíces donde antes no había mapa.
El problema de la centralidad: qué se valida, cómo y desde dónde
En el sistema del arte argentino, como en muchos otros, la validación todavía está atada a una lógica centralista. Lo que cuenta, lo que circula, lo que se premia, lo que se exhibe, lo que se compra: suele suceder en y desde la capital. Las becas, los concursos, los grandes espacios expositivos, los programas de formación, las galerías con proyección internacional... todo eso tiende a concentrarse en un puñado de barrios, de instituciones, de nombres.
Desde ese centro, las prácticas que se desarrollan fuera del radar quedan muchas veces invisibilizadas o, peor, juzgadas como menores. No por falta de calidad, sino por estar fuera de foco. Como si el arte que sucede lejos de las capitales tuviera que explicarse más, justificarse más, o directamente mutar su lenguaje para ser entendido por quienes dominan los códigos del centro.
Pero esta no es solo una distancia geográfica: es una distancia simbólica. Y a veces, se vuelve explícita. En 2022, como jurado de premiación del Salón Nacional del Palais de Glace, fui testigo de eso. En el momento en que estábamos por iniciar la evaluación conjunta, el único jurado varón y porteño del grupo interrumpió para anunciar, sin debate previo, que “aquí quien tiene que llevarse el reconocimiento es Fulanita de Tal, heredera de los grandes maestros”. Aquella afirmación, que pretendía ser incuestionable, desató una disputa feroz (de su parte). Yo intenté explicarle que maestras y maestros del arte hay en todas las provincias, que no hay una sola genealogía posible. Pero él solo reconocía como “grandes” a quienes habían vivido y producido obra en Buenos Aires.
Esa escena es un microclima, pero también una síntesis brutal de cómo opera la centralidad simbólica: construyendo linajes excluyentes, decidiendo quién hereda y quién queda afuera del árbol genealógico.
En este contexto, pensar la profesionalización o el crecimiento artístico no puede depender exclusivamente de insertarse en ese sistema centralizado. Hacer arte en la Patagonia requiere otra sensibilidad, otra estrategia y, sobre todo, otro tipo de infraestructura: simbólica, afectiva y práctica.
Lo que sí hay: otras formas de comunidad artística
Frente a todo lo que falta (infraestructura, formación, mercado) aparece algo que está, que crece, que se sostiene: una voluntad. Un deseo de hacer. Una red artesanal que, aunque no siempre se nombra así, forma comunidad, una red, un ecosistema.
En muchos de estos territorios no hay galerías, pero sí hay talleres abiertos al público, peuqeñas ferias de arte, producción cooperativa, artistas que se organizan para enseñar, mostrar y vender sus obras de manera directa. Hay experiencias que no siguen los moldes tradicionales del circuito, pero que son profundamente artísticas y profundamente sociales.
También está el recurso enorme de la virtualidad. Muchos artistas de la Patagonia accedieron por primera vez a formación en arte contemporáneo gracias a clases online, charlas por Zoom, programas federales o independientes que, en lugar de pedir que se trasladen, decidieron llegar. Así, emergen nuevas generaciones que no pasaron por las grandes escuelas, pero que sí desarrollan lenguajes potentes, informados, y profundamente situados.
Lo que hay en estos territorios no es precariedad pura. Es invención. Es carencia y estrategia. Y es ahí donde se vuelve urgente dejar de medir todo lo que no se parece al centro como si fuera una versión incompleta de algo que está en otro lado.
Cuando se habla de fortalecer el arte en contextos periféricos, una de las primeras ideas que aparece es la de “abrir una galería”. Como si ese gesto sellara la entrada al mundo profesional, como si ese formato, por sí solo, pudiera garantizar visibilidad, circulación y validación. Pero, ¿tiene sentido pensar en una galería en lugares donde aparentemente no hay coleccionistas, ni políticas públicas que incentiven la compra de obra, ni públicos formados en arte contemporáneo?
La galería es una figura central del sistema de arte tradicional. Pero también es una forma que necesita un ecosistema económico, simbólico y logístico que en muchos territorios simplemente no existe. Requiere una infraestructura constante, recursos sostenidos, redes comerciales activas, y una masa crítica de compradores o instituciones dispuestas a invertir. ¿Es realista, o incluso deseable, trasladar ese modelo sin adaptarlo?
Quizás no haya coleccionistas en el sentido clásico, pero sí puede haber compradores de arte. Personas que valoren una obra, que quieran llevarla a su casa, que deseen apoyar el trabajo de alguien de su comunidad. Y quizás una galería como dispositivo clásico no podría sostenerse donde el mercado es escaso o nulo, pero sí se pueden inventar otros mercados: tiendas de arte, ventas directas, ferias comunitarias, alianzas con emprendimientos locales, o incluso plataformas digitales propias que acerquen la producción al público.
Pienso que la clave está en ampliar la idea de circulación. Vender no es traicionarse. Comercializar no es “contaminar” la obra. Un artista puede legitimarse a sí mismo por el solo hecho de estar haciendo arte, con compromiso, con profundidad, con una voz propia. Y eso también es profesionalismo.
Crear desde la lógica del territorio no es resignar calidad ni ambición, sino redefinir desde dónde y para qué se produce. Es entender que los formatos también son culturales, que no hay un único modo válido de ser artista, ni un solo dispositivo que garantice “entrada” al sistema. Y que, quizás, el sistema que necesitamos todavía no existe. Por eso hay que imaginarlo.
Algunas formas posibles de crear circulación y mercado en contextos no tradicionales:
Tiendas de arte dentro de talleres o espacios de formación.
Ferias barriales o regionales con venta directa y precios accesibles.
Alianzas con emprendimientos locales (cafés, librerías, negocios cooperativos).
Venta de obra en redes sociales o plataformas digitales autogestionadas.
Intercambios con otras comunidades artísticas (trueques, residencias, colaboraciones).
Participación en festivales multidisciplinarios donde el arte visual dialogue con otras prácticas.
Programas de adquisición local impulsados por municipios, bibliotecas o instituciones educativas.
Antes de que salten con el comentario: “Pero Marina, ¿vos no eras la que decía que no hay que exponer en bares ni cafeterías?”. No, lo que dije y sostengo es que eso tiene nombre: se llama servicio expositivo, y como tal, debe ser cuidado, claro y justo para todas las partes. Si quieren profundizar, pueden leer más acá: https://marinacisneros.com.ar/el-valor-del-servicio-expositivo
En fin, en estos días vengo pensando en la importancia de crear desde lo que hay, no desde lo que falta. No se trata de replicar el sistema del arte porteño en versión miniatura, sino de inventar otras formas. Formas que respondan a los recursos, los ritmos y las necesidades del territorio. Formas que puedan sostenerse, crecer, y sobre todo, tener sentido para quienes las habitan.
La Patagonia no necesita importar legitimidades, sino construir las propias. Y eso no quiere decir hacerlo todo desde cero. Quiere decir escuchar lo que ya está pasando, reconocer las redes que ya existen, y potenciar las prácticas que resisten aun cuando nadie las ve. Esto lo aprendí de Irina.
Quizás no tengamos todas las respuestas, pero sí sabemos esto: el arte no florece solo en el centro. También lo hace desde otros lugares, cuando hay voluntad, comunidad y una pregunta abierta que funcione como motor. ¿Qué formas necesitamos inventar para que nuestras obras puedan vivir, circular y tener sentido acá, donde estamos?
Creo que la respuesta no será una galería. Tal vez la respuesta sea otra cosa. Una que todavía no tiene nombre, pero ya empezó a tomar forma.
¡Gracias por leer!
Marina Cisneros
Artista visual y gestora cultural