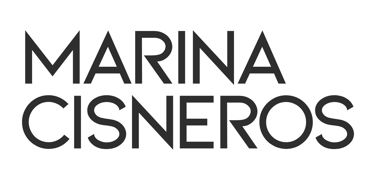Cuando la moral se vuelve muro
Sobre la censura en el Museo Palacio Dionisi
Marina Cisneros
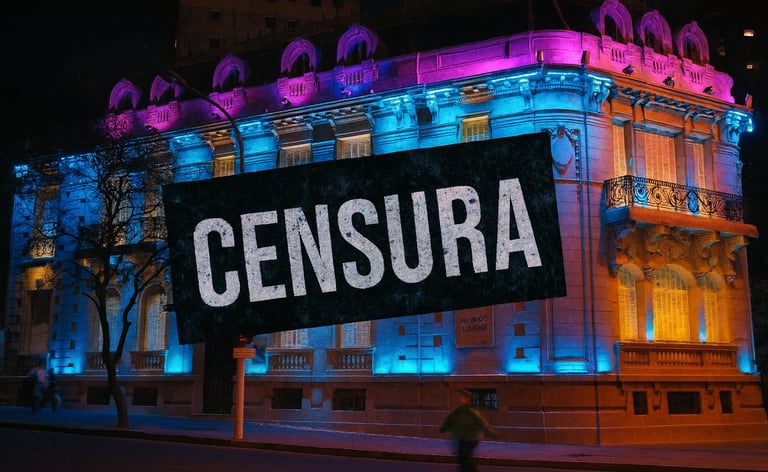
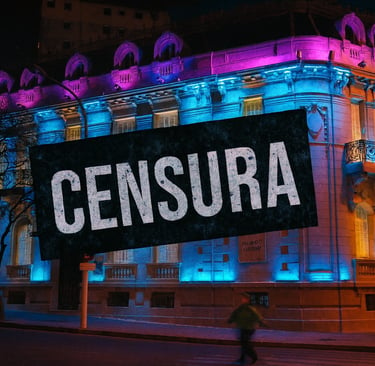
Primero, lo primero: antecedentes
En 2021 el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi (Córdoba) invitó al artista y docente Jonathan Reiccholz a participar del ciclo audiovisual “Bajo el lente”. El programa se presentaba como un apoyo económico para fotógrafas/os durante la pandemia de Covid‑19 y la institución anunció que los participantes podrían producir sus videos con “estilo libre, pudiendo incorporar fotografías, música, voz en off o textos”. Reiccholz contó luego que, al saber que él trabajaba con la serie El cruel invento del amor, una narración visual que explora el desnudo masculino, le pidieron sólo colocar un cartel de advertencia sobre desnudos.
Pocos días antes de la publicación, el museo le comunicó que su video no sería difundido porque era “diferente”, que no mostraba su obra y que no se ajustaba a las políticas de las redes sociales de Facebook y YouTube. La institución rechazó incluso la propuesta de colgar en redes sólo el primer minuto del video con un enlace a la versión completa en Vimeo. Reiccholz denunció la decisión como censura y criticó que un museo público aplicara las reglas de moderación de plataformas privadas de EE. UU., en lugar de buscar otras vías para difundir obras con desnudos. Tras el rechazo, el artista publicó su pieza en su propia cuenta y recibió numerosos mensajes de apoyo; esto visibilizó una percepción de conservadurismo en las instituciones cordobesas. Reiccholz reflexionó que la experiencia le permitió comprender que su trabajo abordaba el deseo desde un punto de vista disidente y que ya no quería hacerse “tolerable” para poder mostrar su obra.
La nueva convocatoria y el regreso de la “moral”
Cuatro años después, la polémica reapareció. En octubre de 2025 el Museo Dionisi y la Agencia Córdoba Cultura difundieron la tercera edición de su convocatoria “Punto de inicio” (edición 2026‑2027). Esta llamada, dirigida a jóvenes fotógrafas/os residentes en Córdoba, seleccionará doce proyectos para exhibirlos en las salas del museo durante 2026 y 2027. Las bases incluyen requisitos habituales, ser mayor de 18 años, presentar un único proyecto inédito y completar un formulario, pero una cláusula generó alarma:
“Los proyectos que se consideren contrarios a la moral o a las buenas costumbres, o bien que presenten contenido sensible o delicado, podrán no ser admitidos … por la sola decisión de las autoridades del Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi y/o de la Agencia Córdoba Cultura, cualquiera sea la instancia en la que se encuentre el proyecto, incluso si fue seleccionado por la comisión evaluadora, sin derecho a reclamo alguno” (Bases y condiciones)
La cláusula vuelve a repetir la frase pocas líneas después en el mismo documento , reforzando la potestad de las autoridades de vetar obras sin justificación ni vía de apelación. La copia de un posteo en redes sociales (no citado aquí porque pertenece a una cuenta privada) denunció que la “moral y las buenas costumbres” se usaban como criterio discrecional para bajar obras, recordando que en 2024 el museo retiró una muestra seleccionada por jurado un día antes de su inauguración. El mensaje cuestionaba quién decide qué es “moral” y advertía que esta práctica recuerda los tiempos de censura de la última dictadura (1976‑1983). El presidente de la agencia, Raúl Sansica, y los jurados (Alexandra Sanguinetti, Walter Barrios, Alberto Silva y la veedora Susana Pérez) fueron interpelados públicamente sobre si aceptan estas reglas.
Como artista y jurado, no puedo dejar de preguntarme, ¿Cuál sería el rol de los jurados frente a la moral
La convocatoria del Museo Palacio Dionisi se apoya en la figura de un jurado de selección para elegir a los artistas participantes. Para la convocatoria general, el jurado está integrado por tres referentes de la fotografía: Alexandra Sanguinetti, Walter Barrios y Alberto Silva (este último en representación de la Agencia Córdoba Cultura), con la fotógrafa Susana Pérez como veedora del museo. Se trata de un equipo diverso y profesional que debería evaluar con criterios técnicos y curatoriales.
Sin embargo, no puedo dejar de pensar que la cláusula de “moral y buenas costumbres” vacía de contenido esa labor: cualquier proyecto puede ser rechazado por la dirección del museo o la agencia aunque haya sido seleccionado por el jurado, sin derecho a reclamo. En otras palabras, el jurado puede deliberar y recomendar, pero la decisión final queda en manos de la autoridad administrativa que, al invocar la moral, actúa como árbitro supremo. Esta fórmula convierte a los jurados en una suerte de decorado ceremonial: legitiman la convocatoria con sus nombres prestigiosos mientras el poder de veto sigue en la dirección. Para los artistas que participan, saber que un proyecto puede caerse por un criterio moral nunca explicitado crea incertidumbre y desalienta la presentación de propuestas que exploren temas incómodos.
El contraste con las buenas prácticas internacionales es evidente. El Código de buenas prácticas para la convocatoria de concursos de museos elaborado por asociaciones profesionales de museología en Cataluña subraya que el jurado debe examinar las propuestas “con total independencia” y que su elección “será vinculante respecto a la decisión final” de la institución. Además, el documento indica que si la institución quiere introducir consideraciones particulares, lo haga a través de sus representantes en el jurado, y que una vez tomada la decisión “la institución deberá aceptarla”. Estas recomendaciones buscan evitar precisamente lo que la cláusula cordobesa provoca: que la dirección de un museo use a discreción un pretexto moral para modificar o anular la selección profesional.
(El Código puede consultarse aquí)
La pregunta entonces es inevitable: ¿cuál es el rol del jurado si sus decisiones pueden ser ignoradas? Si la dirección del museo se reserva la potestad de censurar obras a último minuto, el jurado pasa a ser un convidado de piedra, un adorno que legitima una convocatoria ya condicionada. Incluso desde una perspectiva humorística, podríamos decir que los jurados corren el riesgo de convertirse en “jurados de utilería”: aportan su prestigio para la foto, pero no deciden quién entra en la sala. Para quienes creen que la diversidad y la experimentación son esenciales en la fotografía contemporánea, este panorama resulta desalentador.
Mirando al futuro, sería deseable que el museo y la agencia revisen sus bases para transparentar los criterios que pueden motivar la exclusión de proyectos y limiten su intervención a cuestiones técnicas (presupuesto, seguridad, logística). También podría implementarse un protocolo de diálogo: si una obra genera incomodidad, se convoca al jurado, a la dirección y al/la artista para discutir alternativas (mediaciones pedagógicas, espacios de advertencia) sin recurrir a la censura. La figura del jurado debería funcionar como garantía de autonomía y diversidad, no como cortina de humo de decisiones discrecionales.
Ahora, ¿Qué dice la ley y qué nos enseñan los antecedentes?
El término censura moral describe la eliminación de materiales considerados obscenos o moralmente cuestionables. Aunque la censura está asociada a regímenes autoritarios, en democracia pueden subsistir mecanismos “de buenas costumbres” que buscan proteger la sensibilidad del público. En 1988, por ejemplo, el video Aurora e Himno Nacional Argentino de Alejandro Kuropatwa, una parodia en la que Divina Gloria y Peter Pirello cantaban el himno rodeados de asados, fue retirado del Instituto de Cooperación Iberoamericana porque un vendedor lo denunció como “pornográfico”. El Ministerio de Cultura reflexionó que la censura de libertades artísticas y la ironía en el arte sigue siendo tema de debate.
Aunque las instituciones tienen derecho a fijar lineamientos curatoriales, utilizar nociones de moral o buenas costumbres como filtros absolutos es problemático. La falta de criterios claros vulnera el derecho de los artistas a la libre expresión y abre la puerta a decisiones arbitrarias. El uso de redes sociales como único canal para difundir obras y la adopción acrítica de sus políticas de moderación, puede restringir aún más el contenido permitido, como señaló Reiccholz en 2021.
Pienso que el debate sobre la censura no debería reducirse a un enfrentamiento entre artistas “provocadores” y públicos “sensibles”. Más bien, invita a repensar cómo construir instituciones capaces de acompañar la diversidad de discursos en una sociedad plural. En lugar de enarbolar la moral como un látigo, los museos podrían establecer protocolos de diálogo: cuando una obra genere incomodidad, se puede contextualizar, preparar mediaciones y promover debates en vez de ocultarla. Ya he hablado sobre la falta de propuesta de diálogo por parte de las instituciones en distintas notas, como por ejemplo la de Ciruelo vs. Bencardino.
En tiempos en que la tecnología genera nuevas tensiones entre libertad creativa y control social, conviene que las instituciones culturales actúen como puentes y no como puertas cerradas. Después de todo, la mejor manera de combatir una obra polémica no es silenciarla, sino multiplicar los puntos de vista. Como diría alguien que conozco, las buenas costumbres se construyen charlando, no censurando.
¡Gracias por leer!
Marina Cisneros
Artista visual y gestora cultural